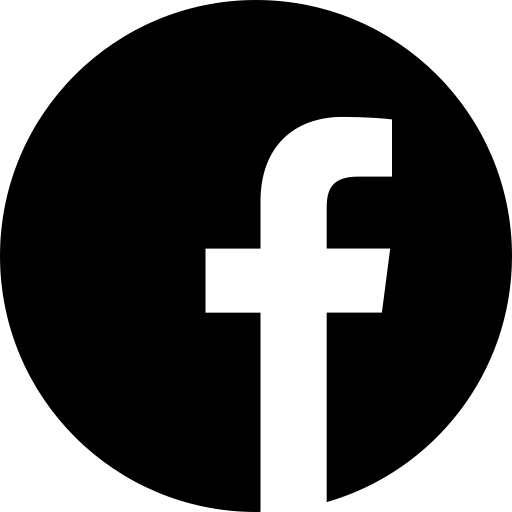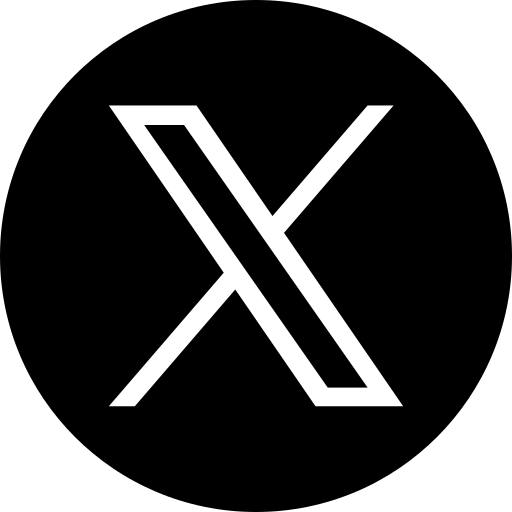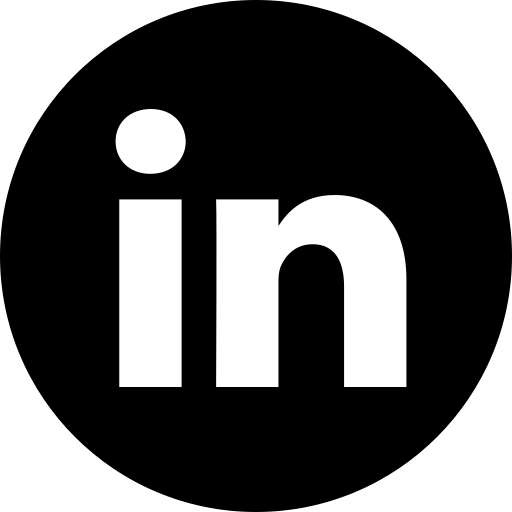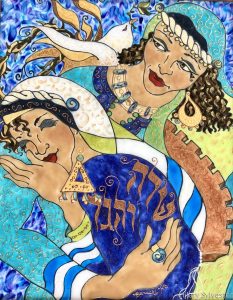Nace Itsjak en la vejez de sus padres. Es circuncidado.
Sará siente cierta vergüenza y la mirada de su entorno que se reirá de ella: por eso el nombre de su hijo, Itsjak.
Mientras tanto en esa casa Itsjak no era el único niño. Existía otro hijo; Ishmael. El hijo de la esterilidad de Sará cuando quería ser madre. Y el mandato de hacerlo padre a su esposo que hizo que le entregara a Hagar, su criada para parir ese hijo que su vientre no podía.
Pero ahora, al tener un hijo propio, la presencia de Ishmael en el hogar de Sará molesta tanto como la presencia de su madre, Hagar, la egipcia. Así que nos topamos con una escena difícil de alojar en nuestra comprensión: Sará exige que sean echados al desierto la madre y el hijo: Hagar e Ishmael. Y esto es tan incomprensible como la reacción de Abraham que, sin mencionar palabra, los sube sobre un burro con pan y agua como provisiones y los echa a andar…sin proferir ninguna palabra.
Sería por lo menos insuficiente quedarnos con la literalidad de esta narración. Entendiendo que es un texto que nos ha constituido en nuestro devenir como pueblo. Que posee huellas indelebles de nuestros antepasados y que nace de un entretejido complejo al que me quisiera referir hoy. Entretejido que, si no lo desenmarañamos, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en él.
Gabriel García Márquez comienza su novela Vivir para contarla diciendo: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.” Y yo podría decir que las narraciones que nos constituyen no son sólo el relato de aquellos que lo que vivieron sino nuestra propia lectura que le da significado a lo que está escrito.
Ese vínculo extraño, desigual y conflictivo de Abraham, Sará y Hagar se desarrolla en un contexto particular.
Abraham, el elegido para comenzar una nueva y definitiva página en la historia de la humanidad debe producir descendencia. Dios se lo habría prometido: “… como las estrellas del cielo, así será tu descendencia”.
Su esposa Sarai, la misma que abandonó todo porque entendió que la aventura que encaraba Abram era digna de ser acompañada, no puede cumplir con el designio divino. Ella es culpable de no poder alojar en su vientre la promesa del cielo y sobre todo la trascendencia de su marido.
Y allí se somete a una escena, -entiendo yo como mujer-, difícil de tramitar. Entregar a alguien que está bajo tu mando y transformar la promesa de Dios en realidad. Así le dice esta mujer a su marido:
“Ve y acuéstate con mi sierva; quizá yo pueda tener hijos por medio de ella.” (Bereshit- Genesis 16:2) “Ulai ibané mimena”. Quizás yo pueda tener hijos -ibané- pero también podríamos entenderlo como: quizás me pueda construir yo a través de ella. Quizás pueda recuperar este lugar de dignidad que el contexto en el que vivimos me ha quitado por la vergüenza de ser estéril.
Pero Sarai no puede. No puede. Su altruismo no pudo con sus entrañas. No puede vivir esa denigración. Ella, la esposa en un segundo plano.
Porque su hombre tiene su lugar social asegurado con otra, extranjera, que no es su compañera de vida, que no dejó su tierra, su familia y sus costumbres como ella lo hizo… y tiene que renunciar a todo porque el mandato es que el marido tiene que dejar descendencia para trascender en la historia.
Y cuando digo Hagar la extranjera, fíjense que muchos creen que Hagar no es su nombre, sino que es la manera de decir Haguer- el extranjero. Sin nombre propio.
Y cuando ella no aguanta más y se lo comunica a su esposo él le responde: “He aquí tu sierva en tus manos, haz con ella como mejor te parezca.” (Bereshit- Génesis 16:6)
La deja sola, nuevamente con su bronca, quizás con su desamor, su desatención, llena de rabia para hacer con “la otra” lo que ella quiera.
Como decía al principio, los textos son entretejidos, narraciones de una época. Entretejido que, si no lo desenmarañamos, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en ellos.
Los textos clásicos se ocupan de ensalzar a Sará sobre la figura de Hagar. Por supuesto. Tenemos que defender a los nuestros sea como sea.
El Midrash en Bereshit Raba cita a Rabí Shimón bar Yohai que dice que Hagar era la hija del faraón. Y que su padre el faraón mismo habría dicho: mejor que mi hija sea una criada en esta casa que una ama en otra casa. (Bereshit Raba 45:1)
Y el mismo midrash dice en nombre de Rab Huna que Rabí Meir dijo que Abraham debía tenía dos mujeres: una para gozar y otra para parir. Una permanece hermosa, Sará y otra se afea. Y no sólo eso, sino que Sará delante de las mujeres de la nobleza a Hagar la llamaba “la desgraciada”.
Interpretaciones de una época que debemos conocer, aunque siento que no podremos quedarnos allí, insisto, en una polarización creada en nosotros por un texto y sus interpretaciones posteriores.
Hagar será arrojada al desierto con su hijo. Ambos serán salvados por Dios y lejos de Abraham tendrán una buena vida. De hecho, Hagar es la primera mujer en toda la Torá a la que Dios le habla… un dato para recordar…
Sin embargo, esta historia produjo distancias y separaciones. De su padre con su hijo. De un hermano con el otro. De un hombre con la madre de su hijo. De una mujer con la otra.
Me fui más adelante para revisar quiénes pudieron reencontrarse y fíjense: Itsjak e Ishmael se encuentran nuevamente cuando entierran a su padre en Mearat Hamajpela.
También los hijos de Itsjak e Ishmael vuelven a unirse cuando Esav, hijo de Itsjak toma por esposa a Mahalat la hija de Ishmael, es decir la segunda generación también redime esa separación.
Y si bien la Torá no lo cuenta hay un midrash en Pirkei derabi Eliezer que dice que después de tres años, Abraham fue a ver a su hijo Ishmael, después de jurarle a Sará que, no descendería del camello en el lugar donde habitaba Ishmael. Que sólo quería mirarlo. Y si bien no se encontraron porque él no estaba en la casa, al volver su esposa le contó que su padre había venido y cuenta el midrash que la casa de Ishmael se llenó de todas las cosas buenas de las diversas bendiciones. Es decir que hay quienes creen o necesitan creer que ese padre volvió a su hijo, aquél que en nuestra lectura de hoy dejará ir impiadosamente.
Y hay un reencuentro más. Recordemos que cuando Sará muere Abraham vuelve a casarse con una mujer llamada Ketura. Y nuestros jajamim van a decir que Ketura es Hagar porque su aroma era tan hermoso como el del ketoret- el incienso perfumado.
Así que con el devenir del tiempo también -para la interpretación clásica- Abraham vuelve a quien dejó ir, la madre de su primer hijo.
No sé si se dieron cuenta. Casi todos los protagonistas de esta historia y sus generaciones se reencuentran.
Sólo Sará y Hagar no vuelven a encontrarse más. Ni en el Torá ni en ningún midrash posterior.
Quedó una brecha irreconciliable en las lecturas de este texto. Hoy somos nosotros los que lo estamos leyendo y necesitamos entender qué les pasó a estas dos mujeres, presionadas por un sistema en el que sus cuerpos eran determinados por las reglas que regían la honorabilidad de los varones.
Un hombre sin hijos era una afrenta.
Una mujer estéril era la causante de la deshonra de su marido.
Un sierva mujer no puede negarse a acostarse con quien le mandan.
Una ama que sufre no puede aguantar que su esclava sea mejor que ella.
Un entretejido siniestro que dejó atrapadas a estas dos mujeres en una historia que las condenó a cada una a una vereda opuesta, cuando no fueron ellas las que generaron este lugar social denigrado y humillante, tanto para una como para con la otra.
Hoy les voy a traer otro midrash.
Un midrash moderno que se hace cargo de esta escena desde una perspectiva compleja, no lineal, contextualizada en una historia que resuena hasta nuestros días. Lo escribió la rabina Lynn Gotlieb, la primera rabina mujer del Movimiento Renewal en los Estados Unidos. Y lo hizo en forma de poema. Un poema que lo llamó con una palabra en árabe; quizás para acercarse un poco más a esa egipcia y a su lenguaje. La que lo escribe figurativamente es Sará y la destinataria es Hagar a quien la llama mi hermana en árabe: Ejti.
Ejti
Me duele no haberte llamado
Por el nombre que te dio tu madre.
Te dejé de lado,
te maldije con mi esterilidad y rabia
Te llamé «el extraño» / Ha-guer,
como si fuera un pecado ser de otro lugar.
Ejti
Me usaron para robar tu matriz,
reclamar a tu hijo,
como si fuera dueña de tu cuerpo y tu trabajo.
Yo, a quien llaman “la mujer que mira más allá» / Sará,
no pude presenciar mi propia ceguera.
Pero tú, hermana mía
viste ángeles
hiciste milagros en el desierto,
recibiste bendiciones divinas de un dios,
Quien dejó de hablarme.
Sólo al final
cuando presencié a mi hijo pequeño gritar
bajo el cuchillo de su padre,
Sólo entonces
me di cuenta de nuestro sufrimiento común
y grité: «¡Abraham, Abraham, retén tu cuchillo!»
Mi voz trompeteó en el silencio.
de mi pecado
Perdóname Ejti
por el pecado de la negligencia,
por el pecado de abuso,
por el pecado de la arrogancia.
Perdóname, Ejti,
por el pecado de no saber tu nombre.
Este conmovedor midrash escrito en poema relata el dolor inconfesable de la teshuvá de Sará que quedó atrapada en ese rol social impuesto. Sará entenderá a Hagar cuando -de acuerdo con este imaginario relato- presencia a su marido intentando sacrificar a su hijo y detrás de los arbustos simulando la voz de los ángeles grita que detenga su cuchillo.
Cuánto habrían necesitado estas mujeres comprender juntas el contexto que las llevó a desplegar la peor versión de sí mismas, con todo el sufrimiento y todo el costo.
Para esto nos sirve principalmente la lectura semanal de la Torá: para visitar los sucesos del pasado y tomar decisiones en nuestro presente. Así se redime el tiempo, porque nosotros hacemos de lo que pasó un gesto de redención. Y por eso me quiero quedar con la voz de Sara que retumba hoy dentro de mí; Ejti- hermana mía. Fuimos ambas víctimas de un sistema que nos separó a nosotros y a nuestras descendencias por siempre jamás.
Seguimos eligiendo lecturas de vencedores y vencidos, de puros y descartables… Seguimos desoyendo clamores que nos unirían si la meta no fuera la victoria en detrimento del otro. Si pudiéramos pronunciar más veces la palabra hermano en lugar de condenar cualquier tipo de otredad como el chivo que debe asumir las culpas.
Como vieron poco hemos aprendido de las grandes lecciones que nos ofreció la historia… seguiremos insistiendo.
De ese estoy segura. Nadie quebrará mis ganas y mi predicamento de trabajar por una humanidad que elija salvarse del odio a través del amor y el respeto.
Rabina Silvina Chemen.